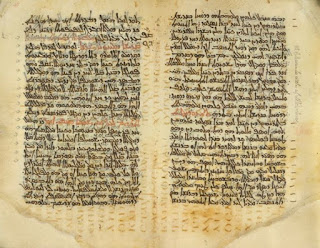Memoria de S. Bernardo Calbó, ob.
 |
| Crucifixión, Maestro de Budapest (c. 1500) |
En El nombre de la rosa la discusión
crucial entre Guillermo de Baskerville y Jorge de Burgos reproduce, con las
cartas marcadas, la antigua quaestio
de si Cristo rio o no. En un sentido literalmente explícito los Evangelios
subrayan en varias ocasiones que Cristo lloró o se conmovió hasta el sollozo,
sin mencionar siquiera que llegara a esbozar una sonrisa. ¿Quién podría
entonces negarle al nominalista perseguir la búsqueda de la Comedia, el libro perdido de la Poética de Aristóteles? Por eco el lector corriente habrá repudiado entre muecas la
intransigencia medieval del monje bibliotecario. A fin de cuentas, ¿no siente vibrar cercana la exclamación de Antonio Machado? “¡No puedo cantar ni quiero /
al Jesús del madero, / sino al que anduvo en el mar!”.
***
En los diálogos
platónicos Sócrates, dueño de sus emociones, no deja correr ninguna
lágrima, según advirtiera Erasmo. Pagano, bajo la acción de un dáimon dionisiaco, su vida fue un
esfuerzo tenaz de alcanzar la gloria de Apolo. En el Fedón, viendo cómo se echaban a llorar sus discípulos ante su muerte inminente, les conminó
enérgico:
“¿Qué es lo que hacéis, hombres extraños? Si mandé afuera a las mujeres fue por esto especialmente, para que no importunasen de ese modo, pues tengo oído que se debe morir entre palabras de buen augurio. Ea, pues, estad tranquilos y mostraos fuertes”.
Como se ha solido
recordar -en Nietzsche, casi con el furioso desprecio de la admiración-, las
últimas palabras de Sócrates se dirigieron a la deuda contraída con Asclepio.
Entre tormentos, tras pronunciar las palabras del Salmo, Jesús expiró dando un
fuerte grito.
***
Sócrates sonríe
ante la ciudad. Jesús llora sobre la ciudad. Atenas, desvanecida entre las
ruinas de una presencia permanente. Jerusalén, destruida sobre la memoria de
una ausencia inexorable. Sócrates, pedagogo, obedeció la Ley hasta su
cuestionamiento extremo. Jesús, profeta, la desbordará, cumpliendo con su letra más pequeña, la que mata, el anticipo de la Gracia.
***
Sócrates,
maravillado, observa la necesidad suprema —la άνανκή— del cosmos (y de la πόλις). Excitado, no cesará de investigar
la serena erótica de la verdad. Embriagado y distante, habrá contemplado
absorto el cuerpo de Alcibíades por unos instantes. Sócrates se ha acogido por
siempre a la sombra de un plátano, cabe la orilla del Iliso, para explorar el
destino del alma y la dialéctica de su misión retórica.
***
Jesús, con estremecido
entusiasmo, sigue proclamando la libertad del Espíritu (y del reino). Desértico, se parará ante el
pozo de Jacob a conversar en verdad con una samaritana sobre la plenitud de los tiempos. Sobrio e íntimo, arrasado de lágrimas llamará al cadáver de su
amigo Lázaro desde las sombras al vislumbre de la gloria eterna. Las palabras
del autor de la Carta a los Hebreos
resuenan en la piedra del monte de la Ascensión como un eco nuevo de su agonía en
Getsemaní:
“Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer”.
***
Entre Sócrates y
Jesús, como entre Atenas y Jerusalén, el dinamismo del deseo que ha movido la
cultura de Occidente hasta su actual apocalipsis nihilista se basa en una herida —en
una cesura— irrestañable. En su fondo más radical, acaba reclamando una
decisión (pen)última. Más allá de las apariencias de su formulación, esa es la
intuición sin concesiones de Tertuliano. Pascal, Kierkegaard, Chestov han
medido el grado de las réplicas modernas de aquel seísmo fundacional de Europa. Tal
vez la fuerza de esta aporía consista en que es irresoluble. ¿Abrazar la cruz de
Cristo no dejará de ser desde entonces una lección socrática? ¿Acaso no puede ser alcanzado el conocimiento socrático de nuestra finitud sino bajo la piedra rodada
ante el sepulcro del Gólgota?
***
“La alegría y el dolor son dones igualmente preciosos, que deben ser íntegramente saboreados, tanto uno como otro, cada uno en su pureza, sin tratar de mezclarlos. Por la alegría la belleza del mundo penetra en nuestra alma. Por el dolor entra en el cuerpo. Sólo con la alegría no podríamos ser amigos de Dios […] El alma no ama como una criatura, con un amor creado. El amor que hay en ella es divino, increado, pues es el amor de Dios hacia Dios que pasa por ella. Sólo Dios es capaz de amar a Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es renunciar a nuestros sentimientos propios para dejar paso a ese amor en nuestra alma. Sólo para este consentimiento hemos sido creados. […] Por esta dimensión maravillosa, el alma puede, sin dejar el lugar y el instante en que se encuentra el cuerpo al que está ligada, atravesar la totalidad del espacio y del tiempo y llegar a la presencia misma de Dios. El alma se encuentra en la intersección de la creación y el creador, que es el punto en que se cruzan los dos brazos de la Cruz.”
(Simone Weil, A la espera de Dios).
***