Memoria de S. Ignacio de Antioquía, ob. y
mr.
 |
| Primera salida de Don Quijote, Gustavo Doré (1863) |
A Armando Zerolo se le debe leer, más
que entre líneas, más allá de ellas, como si la técnica para interpretar su
pensamiento debiera orientarse por el bajo continuo que parece adoptar
su estilo. El título de su reciente libro, Época de idiotas, recoge a la
perfección el contradictorio sentimiento que se apodera del lector mientras va
leyéndolo. Es orteguiano en las creencias, no en las ideas; reprocha vehemente la
nostalgia del reaccionario, que tilda de decandentista, percibiendo a la
vez con extrema delicadeza la originalidad medieval; se reclama liberal con el
pronto firme de un comunitarismo castellano. No, no es el suyo un libro cerrado.
Como la época que querría vislumbrar -la de los idiotas que redimen-
tantea, traza apuntes de camino, recupera en limpio las notas de una bitácora. La
palabra Cristo aparece una sola vez y todo el libro es cristiano hasta su
médula.
***
Zerolo se arriesga adoptando la forma
del ensayo literario. No pocos del par de generaciones que hemos vivido
el proceso de transformación universitaria boloñesa somos conscientes de que, por
usar la distinción de sabor orteguiano que el autor emplea, en la búsqueda de
la verdad es muy difícil lograr ya la veracidad con la forma del paper
académico. Asume los riesgos y paga el precio de su encaje. Sólo así esta nueva
modalidad podrá seguir creciendo.
***
Zerolo intenta desplegar en su libro un
retablo, en forma de políptico, con cuatro tablas. Para zafarse del futuro sin
aferrarse al pasado se empeña en cantar el presente. No cualquier presente,
sino un presente escatológico. Que las cosas están mal es indudable,
pero Zerolo, que cree en la encarnación de la naturaleza en la historia, anuncia
que es preciso redescubrir en el límite del presente la posibilidad del
ser. En lugar de refugiarse en la grata melancolía de un pasado idílico e irreal
o de proyectarse ansioso en un futuro a la medida de nuestras frustraciones, el
cambio de época que vivimos exige reconciliarse con sus energías más profundas.
La derrota de la Modernidad -el nihilismo más extremo- podría haberse
convertido en la manifestación de la victoria honda de la Vida humillada.
***
Me atrevería a afirmar que la
argumentación de Zerolo podría sintetizarse en unas cuantas citas: “La unidad
de sentido se da en la persona que vive en la historia” o “la amistad social
como principio, la idea de identidad como tarea”. Para Zerolo la Modernidad no
es sólo una fase más del desarrollo histórico del poder humano confrontados con
sus límites: la polis antigua, la separación medieval del Cielo y de la
Tierra, y el moderno inmanentismo alquímico o biopolítico que culmina en el
nihilismo exasperado y decadentista actual. Literalmente, el sentido de la
Modernidad es crucial: un punto de ruptura y de fuga. En la figura de los idiotas,
como Don Quijote o Teresa de Lissieux, vuelve a manifestarse – a consumarse- la
Sabiduría de la Necedad para el mundo. Frente a la obsesión moderna por
traspasar cualquier umbral, Zerolo antepone la conciencia del límite que asegura
su libertad.
No es casual que en la primera página
Zerolo cite la teología de la historia de H. U. von Balthasar y el antimilenarismo
joaquinista de H. De Lubac, ni que al final se apoye en el poder de R.
Guardini. La argumentación de Zerolo está atravesada por la inquietud propia de
una teología política. Con el horror de los totalitarismos del siglo XX ha
vuelto a quedar abierta, paradójicamente, la puerta de la esperanza: “¡El
individuo se ofreció en holocausto a la sociedad como el cordero se ofreció
ante el altar! Esto es lo que sucedió, esta es la novedad radical, es el gozne
sobre el que giró la pesada puerta de una época. Y porque el individuo se
entregó en sacrificio auténtico, el Estado pudo aniquilarlo y, aniquilándolo a
él, lo afirmó de una forma bestial, radical, para siempre, en lo más profundo y
menos instrumental”.
***
La
lectura de la tercera parte de Época de idiotas atrapa al lector. Por
una parte, desarrolla cómo construimos nuestra identidad, si con la metáfora
del barco o la del árbol, avanzando o arraigándonos. Apoyándose en sus bases, lleva
a cabo a continuación una crítica de la nostalgia de un pasado arcádico. Resultan
muy pertinentes sus reflexiones, a partir de su experiencia, sobre la
transformación social y política que entre los años 50 y 80 se produjeron en la
Castilla de su infancia, como queda reflejada en el valor simbólico que atribuye
a la carretera nacional o a la convivencia casi simultánea del arado y del
cohete. Así, plantea la formación de la identidad como tarea y como
sedimento, en cuanto “la incorporación de diferentes elementos arrastrados por
el flujo temporal y social”.
Eppure. En unas páginas bellísimas Zerolo nos habla de
un proyecto europeo articulado por vías como el Rin, el Danubio y el Duero. ¿Y
el Tajo y el Ebro? No puede uno evitar el sentimiento de que esta mirada a
Europa se lanza desde el ensimismamiento castellano. Apenas menciona al norte
La Coruña; al Oeste, Oporto; al Sur, Granada. ¿Y al Este? Un gran vacío, como
si ni tan siquiera Valencia, también decisiva en la fundación de su mito
nacional, fuera ya uno de sus puntos cardinales.
***
En la parte cuarta Zerolo dibuja esa vía
alternativa de la Modernidad, escondida y humillada, representada por los idiotas.
Como chivos expiatorios, se habrían convertido en los redentores del lado
triunfante de la Modernidad, ilustrada y despiadada, científica y totalitaria. En
cierto modo, su sacrificio abriría la posibilidad de un nuevo Reino.
Decíamos que la época moderna supone al
mismo tiempo una ruptura y una superación. No por ello deja de estar dominada
por el peso de la Caída. Más aún, se afirma victoriosa sobre ella. La desafía abismándose
en ella como si cualquier fondo fuera simplemente una pausa. Jesús exclamó:
“Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”. En pugna con Žižek, a Don
Quijote le correspondería decir: “Os perdono, porque, aun sabiendo lo que
hacéis, lo hacéis”. Zerolo confía en la fuerza de futuro que siempre ha
contenido, presente y operativo, ese perdón.
***
Época de idiotas es un ensayo que, con su sencilla y singular personalidad,
abierta a la discusión, nos acompaña perfilando a su modo los límites de los
debates de nuestro tiempo. Y es un mérito de Armando Zerolo y una deuda que
hemos contraído sus lectores para con él.
***


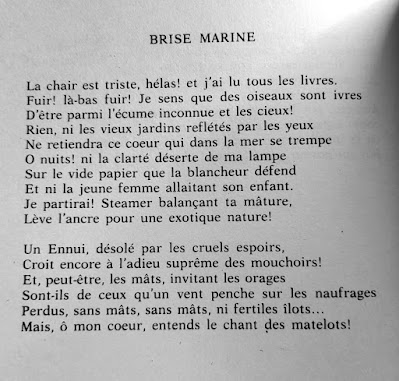
.jpg)



